El Cristianismo
El cristianismo aparece en la historia tras la predicación desarrollada por Jesús de Nazaret, quien se presentó a sí mismo como el Mesías, el Cristo esperado. La predicación de Jesús anunciaba la instauración del reino de Dios; presentaba como novedad la existencia de una única divinidad, como en la religión judía, y la igualación de los hombres ante Dios. Su doctrina rápidamente tuvo seguidores, especialmente un grupo de elegidos, denominados los Apóstoles, que expandieron su doctrina tras la muerte de su maestro.
Cincuenta días después de la muerte de Jesús, en la festividad de Pentecostés, se formó la primera comunidad judeocristiana dirigida por Santiago el Mayor, que emprendió la tarea de extender la doctrina aprendida de Jesús. En principio, los discípulos vivieron en comunidad, dirigidos por los propios apóstoles, atendidos por los diáconos o ministros, y predicando en las áreas cercanas a Jerusalén; pero aprovechando la natural tendencia expansiva de los judíos por Oriente, se crearon las primeras comunidades cristianas en el Asia Menor.
Fundamental en la expansión de la nueva religión fue el año 36, en el que Saulo, judío de Tarso, fue enviado por el Sanedrín a Damasco para perseguir a las comunidades cristianas allí existentes. De forma casual se convirtió en el camino, y a partir de entonces dedicó el resto de su vida a la predicación de la doctrina cristiana. Con el nombre de Pablo, viajó por numerosos países; primeramente a Arabia, donde consiguió gran cantidad de adeptos. Cuando volvió de nuevo a Tarso, Bernabé le llamó a Antioquía, desde donde los dos realizaron su primer viaje, en el año 45, predicando y bautizando a muchos gentiles a los que se les empezó a dar el nombre de cristianos.
Con el concilio apostólico de Jerusalén, celebrado en el año 48, se hizo una distribución de los territorios en donde debía desarrollarse la predicación: Pablo y Bernabé fueron destinados a la conversión de los gentiles, en tanto que los restantes apóstoles se esparcieron por todas las regiones especialmente dedicados a los judíos.
El apóstol Pedro, después de haber predicado en Oriente, se trasladó a Roma y fue considerado como el primer obispo desde el año 42. Santiago el Mayor predicó en Palestina y dice tradición que vivió en España antes de ser ejecutado en el año 44. San Juan, que había salido ileso de la persecución desatada por Domiciano, fue desterrado a Patmos, donde escribió el Apocalipsis y, de regreso a Éfeso, redactó su Evangelio. Pablo y Bernabé realizaron dos nuevos viajes a Corinto y a Éfeso, durante los cuales escribieron numerosas epístolas o cartas a las comunidades que San Juan había visitado. En el año 61 fue apresado en Cesárea y enviado a Roma.
Con Pedro y Pablo en la capital del Imperio, ésta se transformó para los cristianos en la cabeza de la Iglesia occidental, desde donde se ejerció a partir de entonces el Pontificado hacia el resto de los cristianos.
Pero la nueva religión destruía el mundo social y las creencias de los romanos: igualaba a los esclavos con los señores, negaba el culto al emperador divinizado y chocaba con las prácticas religiosas de las numerosas sectas existentes en Roma. Por eso, no es extraño que pronto se extendieran sentimientos anticristianos, primero entre los grupos sociales que se veían amenazados y después desde el mismo Estado. El primer gran perseguidor fue Nerón: bajo su gobierno sufrieron martirio Pedro y Pablo en el año 64. El primero murió crucificado en el monte del Vaticano y el segundo decapitado en el camino de Ostia.
Los emperadores de la dinastía de los Flavios fueron más benévolos. No obstante, con Domiciano (81-96) se reiniciaron las persecuciones y el apóstol Juan fue desterrado de Roma.
Durante el siglo II, en la época de Trajano (98-117), continuaron las persecuciones, lo mismo que con Marco Aurelio, aunque no fueron generalizadas por todo el Imperio. En el siglo III se hicieron más radicales: concluida la era pacífica de los Antoninos, se reanudó la represión con Septimio Severo (202), Máximo (235) y, sobre todo, con Decio, quien pretendía restaurar las tradiciones romanas. Éste desató la primera gran persecución contra los cristianos en todos los territorios del Imperio: se desarrolló entre los años 249 y 251, y tuvo como balance el exterminio de muchos de ellos y que otro número muy elevado renunciase a sus creencias y aceptara el libelo (certificado de haber hecho sacrificios a los dioses paganos) para evitar el martirio.
Pese a esta continua represión, el numero de cristianos no dejó de crecer, especialmente entre las clases sociales más oprimidas. Se veían obligados a celebrar sus reuniones litúrgicas en secreto, en las catacumbas o cementerios subterráneos; hasta que Galieno, desbordado por la situación, promulgó en el año 260 el primer edicto de tolerancia a los cristianos.
Sin embargo, Diocleciano inició en el año 303 una nueva persecución, que duró ocho años y se desarrolló tanto en Occidente como en Oriente, donde se prolongó durante dos años más, hasta el año 313. El cristianismo se había extendido a todas las capas sociales y el número de seguidores había aumentado de tal forma que los administradores del Estado tomaron conciencia de la imposibilidad de luchar contra la nueva religión; se inició así un proceso de rectificación. En el año 312, Galerio y Licinio promulgaron edictos revocando las medidas persecutorias y tolerando el culto de los cristianos. Al año siguiente, en el 313, el emperador Constantino, convertido al Cristianismo, promulga el Edicto de Milán por el que se concede libertad religiosa e igualdad de derechos a los cristianos, a la par que se devuelven a la Iglesia los bienes expropiados.
La vida de la Iglesia durante sus primeros tiempos de libertad fue muy fructífera. Las comunidades locales se multiplicaban, y las principales ciudades destacaron como centros de mayor influencia. Los llamados Primeros Padres de la Iglesia (Irneo, Tertuliano, Hipólito, Cipriano, Clemente y Orígenes) unieron a la doctrina del Cristianismo las ideas griegas, reforzando así la universalidad de las creencias. No obstante, esta unidad pronto se vio rota por la aparición de herejías como la de Arrio, presbítero de Alejandría. Frente a estas desviaciones doctrinales, la Iglesia, por obra de Constantino y del obispo cordobés Osio, reaccionó convocando en el año 325 el Concilio de Nicea para declarar la identidad entre el Padre y el Hijo, y formular los principios de la profesión de fe. Este Credo del cristiano fue posteriormente confirmado por el Concilio ecuménico de Constantinopla del año 381.
Hasta la desaparición del Imperio de Occidente se cuentan cuarenta y seis pontífices, muchos de ellos, sobre todo en los primeros tiempos, mártires. Muy notables son, al final de esta época, Silvestre I, el español Dámaso y el gran Papa de mediados del siglo V: León I el Magno.
Junto a ellos surgieron una serie de figuras en Occidente que contribuyeron a cimentar las doctrinas cristianas con su defensa de las relaciones entre la razón y la fe y su hacer de la gracia divina la sola fuente de salvación personal. Son los denominados Padres de la Iglesia: San Jerónimo (345-420), primer traductor de la Biblia al latín (la Vulgata); San Ambrosio (340-397), obispo de Milán, nacido en la Galia, que elaboró una doctrina sobre las obligaciones cristianas; y San Agustín (354-430), romano nacido en Tagasta,actual Argelia, que tras su conversión en el año 386 fue nombrado obispo en Hipona, autor de numerosas obras entre las que destacan las Confesiones y De civitate Dei.
Difusión del Cristianismo en España.
En Hispania, el cristianismo se difundió con gran rapidez. Aunque no se poseen datos concretos sobre la venida de los apóstoles, es creencia generalizada (aunque no probada) desde el siglo VII que Santiago el Mayor estuvo presente en tierras ibéricas; más seguros parecen ser los testimonios de la venida de San Pablo, cuyo posible viaje se sitúa hacia el año 62 ó 63. La región de la Bética y, en general, la costa mediterránea (las áreas más romanizadas) parece que fueron la primeras en abrazar la nueva religión. Las persecuciones también llegaron hasta la provincia de Hispania y ya a finales del siglo III, en la persecución desatada por Valeriano, se produjeron los primeros mártires en Barcelona: en el año 295 mueren martirizados santa Eulalia y san Cucufate. En Tarragona murieron el obispo Fructuoso y los diáconos Augurio y Eulogio. Producto de este martirio (alrededor del año 300), un autor anónimo escribe la primera obra literaria hispanocristiana: se trata de la Pasión de San Fructuoso, que fue quemado vivo junto con sus diáconos Augusto y Eulogio en el anfiteatro de Tarragona en tiempos del emperador Valerio. Es un documento hagiográfico en el que se narra de una forma sencilla y sentida el martirio. Su entereza ante la muerte conmovió tanto a los espectadores que muchos de ellos se convirtieron al cristianismo. Por su carácter moralizante, la Pasión de San Fructuoso se leyó durante muchos años públicamente en iglesias de Hispania.
La mayor represión llevada a cabo con los cristianos de Hispania fue la desarrollada por el gobernador Daciano, de la era de Diocleciano. Llevó al martirio a numerosos personajes en Zaragoza, entre ellos a su patrona Santa Engracia, a su tío Lupercio y a 17 caballeros que los acompañaban. En Alcalá de Henares, los niños Justo y Pastor sufrieron la misma suerte. En Toledo, la después canonizada santa Leocadia. En Sevilla, las santas hermanas Justa y Rufina. En Córdoba, Acisclo, Zoilo, Fausto, Genaro y Marcial. En Ávila, los hermanos Vicente, Sabina y Cristeta. En Calahorra, Emeterio y Celedonio. En León, Marcelo. La persecución de Diocleciano del año 303 en todo el Imperio y su repercusión en Hispania fue recogida por Prudencio en su obra Peristephanon.
Aprovechando la libertad religiosa proclamada por Constantino, tuvo lugar el Primer Concilio de la Iglesia Hispana en el año 314, presidido por Osio, obispo de Córdoba, reunido en Iliberis, localidad romana de Elvira, actual Granada. En él se aprobaron cánones que prohibían los matrimonios entre cristianos y judíos e incluso el hecho de que pudieran comer en común. Por el origen de los diecinueve obispos que representaban a las iglesias regionales en el Concilio de Iliberis, se sabe que el cristianismo estaba mucho más extendido en la Bética y al sur de la Cartaginense que en las demás provincias de la Hispania romana.
El peso específico del cristianismo hispano fue grande en la corte del Emperador Constantino: el obispo cordobés Osio, en nombre del emperador, presidió en el año 325 en Nicea el primer Concilio Ecuménico, y fue el redactor del Credo o Símbolo de Nicea mediante el cual se condenaron las principales tesis del arrianismo. En el año 354, el obispo Osio escribió una carta en griego dirigida al emperador Constancio II, defensor del arrianismo, en la que se declaraba dispuesto a sufrir cualquier martirio con tal de defender la inmunidad de la Iglesia y su independencia del poder civil. El emperador Constancio II fue obligado a recluirse en la ciudad oriental de Sirmio.
El año 380 se celebra el primer Concilio de Zaragoza, convocado a causa de la amplia difusión que el priscilianismo había alcanzado en Hispania. Prisciliano, obispo de Ávila y fundador de esta tendencia, fue condenado a muerte y decapitado en Tréveris, acusado de maléfico por su doctrina. Ésta, derivada del agnosticismo, predicaba un maniqueísmo que se había extendido por Galicia, Lusitania y Bética.
Ya a comienzos del siglo V, conforme queda constatado en las actas del Concilio de Toledo, el cristianismo se había extendido por todas las provincias de la península e incluso en las islas Baleares.
Figuras importantes de las letras cristianas hispanas son el poeta y sacerdote hispano Cayo Vecio Aquilino Juvenal, que compone una traducción versificada de los Evangelios formada por 3200 hexámetros. También destaca Aurelio Prudencio Clemente, nacido en Zaragoza en el año 348 (aunque también se ha situado su nacimiento en Calahorra y en Tarragona).
Filosofía cristiana.
La expresión "filosofía cristiana" aparece ya de un modo aproximado en Taciano, que contrapone el modo de pensar cristiano al pagano (Oratio ad Graecos, 31, 35, 42), y casi literalmente en Clemente de Alejandría (Stromata VI, 8, 773). San Agustín la entiende como la sabiduría cristiana por contraposición a la sabiduría pagana, respecto a la cual es superior por proceder de una fuente más alta: la revelación de Dios. Si filosofía es amor a la sabiduría, la filosofía por excelencia sería la cristiana. La expresión "filosofía cristiana" desaparece en la Edad Media. En esta época se subraya la contraposición entre la filosofía de los paganos y la doctrina revelada, que es propia del cristianismo, subordinándose siempre la primera a la segunda con carácter instrumental y subsidiario. De aquí deriva el frecuente hecho de presentar la filosofía como ancilla ('sierva') de la teología. La expresión reaparece en el Renacimiento, con Erasmo (Paraclesis), y en el Barroco, por ejemplo, con Francisco Suárez (Disputationes metaphysicae).
Desde el siglo XVII la expresión aparece con más frecuencia, y su uso se hace corriente en el siglo XIX entre los restauradores de la filosofía escolástica (Z. González, E. Blanc, D' Hulst, Ni de Prado), y con los papas León XIII (Aeterni Patris en 1879 y Cum hoc sit en 1880) y Pío IX (Officiorum omnium en 1922). El concepto de filosofía cristiana se repite con insistencia en todos los círculos católicos del siglo XIX; aunque no siempre aparece explícitamente definido, sí se utiliza de una manera consciente para diferenciar una filosofía de intención cristiana de una filosofía moderna emancipada. Como no está claro en cada caso en qué consiste la intencionalidad cristiana, surgen diversas tendencias que reclaman para sí el verdadero cristianismo, como por ejemplo los tradicionalistas, los fideístas y los escolásticos.
Algunas figuras filosóficas importantes de este siglo, como Antonio Rosmini, Franz Brentano y Maurice Blondel, se opusieron al rapto de la filosofía cristiana por parte de estas tendencias o escuelas. Según Rosmini, debe llamarse filosofía cristiana a toda filosofía sana que, iluminada por la fe, llega más lejos que cualquier otra filosofía que prescinde de la fe. Brentano encuentra en la expresión la idea de una filosofía en la que los dogmas teológicos hacen el papel de estrellas directrices. Blondel creó una nueva conciencia del problema al concebir la filosofía cristiana como una reflexión natural, que presupone la fe cristiana como hipótesis a la que trata de verificar y comprender con sus propios medios.
En el siglo XX, la filosofía cristiana fue especialmente objeto de controversias, tanto en el ámbito intelectual de la filosofía como en el de la teología. En ambos campos se expresó una actitud escéptica respecto al significado del concepto de filosofía cristiana. Como veremos más adelante, en el ámbito de la filosofía se renovó la crítica de la filosofía de la ilustración. Así, pensadores como Émilio Bréhier subrayaron la separación entre filosofía y teología hasta el punto de considerar que el concepto de filosofía cristiana es un concepto tan sin sentido como el de matemática cristiana, el de medicina cristiana o el de astronomía cristiana. León Brunschvicg, argumentando desde una posición ya no ilustrada sino idealista, consideró no sólo al cristianismo, sino a la religión en general, superados y anulados por la filosofía. Por ello, dedujo que era superfluo calificar a la filosofía con un predicado adicional cualquiera. La filosofía sola bastaba como medio absoluto para llegar a la verdad. Martín Heidegger vio en la expresión "filosofía cristiana" una contradicción de la misma índole que "hierro de madera" o "círculo cuadrado". Una expresión tal pretende sintetizar los conceptos de filosofía y revelación, pretensión que según el parecer de Heidegger no es factible por principio. Karl Jaspers partió de que toda filosofía presupone una especie de fe, ya que en caso contrario no puede llevar a cabo la mediación entre razón y existencia. Si se admite que hay una filosofía en esta unión inevitable de fe y saber, entonces con todo derecho puede recibir el calificativo de su fe especial.
De filosofía cristiana puede hablarse, por tanto, en tres sentidos diferentes. En el primer sentido, la revelación cristiana se incorporó a la filosofía como a su fundamento esencial, de manera tan orgánica que, en la conciencia del filósofo, filosofía y fe revelada no se hallaban de hecho separadas. Así sucedió, por ejemplo, en el agustinismo, que filosofó siempre basándose en la unidad de razón y fe. En un segundo sentido, se llama cristiana a la filosofía tomista, que se pretende independiente y separada de la teología pero permaneciendo cristiana, situación ésta un tanto paradójica puesto que, por un lado, deja a la fe fuera de la filosofía, pero por otro lado, recurre a ella continuamente. Por esta razón, de iure es una filosofía, porque no reconoce la importancia de la fe para toda especulación filosófica, y de facto es teología, porque le presta a la fe una obediencia incondicional. El tercer sentido en el que se habla de filosofía cristiana es en el de filosofía perteneciente al ámbito de occidental. En ninguno de los tres casos puede decirse que la fe revelada se base en una filosofía tal, por lo tanto, la filosofía cristiana no deja de ser una quimera.
En el ámbito heredero de la filosofía escolástica también han existido controversias sobre el sentido o no de una filosofía cristiana, tanto en el campo católico como en el campo protestante. Los principales representantes de la escuela de Lovaina se mostraban escépticos respecto a esa expresión. A hombres como Maurice de Wulf, Fernand van Steenberghen y Léon Noël solamente les parece adecuado usar la expresión "filosofía cristiana" si el predicado "cristiana" se refiere a la motivación psicológica que impulsa a algunos filósofos a pensar de tal modo y no de otro.
La expresión "filosofía cristiana" y su constante histórica ha sido defendida por Étienne Gilson. Gilson se mostraba convencido de que la filosofía no habría llegado nunca a la idea de la creación o de la libertad humana si no las hubiera recibido por revelación, así como de que el cristianismo era un poder que no recortaba la razón, sino que por el contrario la abría y la ampliaba. Siguen esta opinión de Gilson, Régis Jolivet, Réginald Garrigou-Lagrange y Jacques Maritain. Para Maritain, el predicado "cristiana" indica no sólo la influencia de la fe sobre la filosofía, objetivamente constatable, sino sobre todo la condición subjetiva de los diversos filósofos que reciben de la fe una fuerza espiritual especial y una orientación más pura para el destino original de la razón humana. Defienden también la filosofía cristiana, basándose en la relación entre intelecto y fe, tal como se plantea en santo Tomás, G. M. Manser, Antoine D. Sertillanges, Josef de Vries, Bernhard Jansen y Hans Meyer.
Argumentando desde otros enfoques del problema, se orientan en la misma dirección defensora de la expresión "filosofía cristiana": Josef Pieper, Henri de Lubac, Karl Rahner, Gabriel Marcel, Peter Wust y Maurice Blondel. Para Pieper, la filosofía cristiana es un tipo de filosofía análoga a aquélla que fue siempre consciente de que la especulación se da inevitablemente dentro de una tradición religiosa, que tiene su origen en un oráculo divino primitivo. De Lubac, aunque critica reiterativamente la expresión "filosofía cristiana", piensa que considerada objetivamente significa algo verdadero: la unidad del pensamiento y la fe en relación con el único fin sobrenatural que les está señalado a los dos. Karl Rahner opina que el predicado "cristiana" no es una sobredeterminación foránea de la filosofía. Por estar el pensamiento humano trascendentalmente considerado, tiene que ver con el Dios revelador y, por ello, ve en la palabra "cristiana" la explicación de una determinación que le es siempre interna a la filosofía. Gabriel Marcel fue el defensor de un existencialismo cristiano, desde el que ve cómo la idea de una filosofía cristiana se alimenta precisamente de lo que la filosofía cuestiona y pasa por alto: la paradoja de la Encarnación de Dios en un hombre concreto. La expresión "filosofía cristiana" le parece el compendio de un pensamiento que está en disposición de vivir bajo la sombra de un misterio absoluto. Peter Wust y Maurice Blondel, pensadores de tendencia agustiniana y, por tanto, convencidos del anima naturaliter christiana y de la unidad de fe y razón, llaman "cristiano" a todo pensamiento que se sabe limitado, que así lo confiesa y que, en consecuencia, se abre al Evangelio, aunque sin renunciar nunca a sí mismo como pensamiento.
La controversia sobre la filosofía cristiana. París, 1931.
La controversia surgió a partir de la negación de Émile Bréhier a reconocer la existencia de una filosofía cristiana en su Historia de la Filosofía, publicada en 1927 en París. Al año siguiente, el mismo Bréhier había reiterado su negativa en tres conferencias dadas en el Instituto de Estudios Superiores de Bruselas bajo el título: ¿Hay una filosofía cristiana? En ellas reafirmaba con más vigor su tesis, al declarar que el cristianismo no había aportado ninguna contribución al progreso de la filosofía, ni siquiera con san Agustín y con santo Tomás, y que no se podía hablar de una filosofía cristiana como no se podía hablar de unas matemáticas cristianas o de una física cristiana. Puede decirse que desde 1927, año en que Bréhier inicia la polémica, hasta 1931, en que se lleva el debate a la Sociedad Francesa de Filosofía, el problema de la filosofía cristiana está presente en todos los ámbitos de la filosofía escolástica, especialmente agudizado en el año 1930, en el que se celebró el sesquimilenio de la muerte de San Agustín.
La insistencia de Bréhier sonaba como un reto a quien recogiera el guante. Lo recogió Étienne Gilson y llevó el debate a los salones de la Sociedad Francesa de Filosofía. Ésta reunió el 31 de marzo de 1931 a sus miembros para discutir el tema Noción de la filosofía cristiana. Presidió la sesión Xavier Léon. Gilson actuó como defensor y Bréhier y Brunschvicg como sus oponentes. Destacaron entre los asistentes Le Roy y Lenoir. Blondel y Chevalier remitieron sendas comunicaciones o cartas que fueron publicadas como apéndices en la reseña.
Gilson planteó el estado de la cuestión. La expresión "filosofía cristiana" ha tenido apreciaciones contrapuestas. Fue rechazada, aunque por motivos diferentes, por san Pedro Damiano, por algunos neotomistas y, sobre todo, por los racionalistas, que entendieron por filosofía la racionalidad pura y por fe la irracionalidad misma. Fue admitida por san Agustín, por los agustinianos y por los que hablaban de "filosofía a lo san Agustín", en la que se traducía fielmente una experiencia del hombre en su estado concreto de cristiano, con inclusión de su vida religiosa (Blondel).
Bréhier planteó la cuestión de modo ecuánime, pero intencionado, cuando objetó a Gilson que la expresión "filosofía cristiana" tendría dos sentidos diversos. Así, mientras que en el primer sentido existe una filosofía cristiana pero no tiene ningún interés para los filósofos, en el segundo sentido tendría interés, pero no existe esta filosofía cristiana. El primer sentido sería el de una filosofía cristiana que no depende de ninguna manera de la crítica racional pura y que está de acuerdo con los dogmas que la Iglesia admite; semejante filosofía carece de toda importancia e interés para el filósofo como tal. El segundo sentido de la expresión "filosofía cristiana" supondría considerar el cristianismo, en tanto que dogma revelado, como punto de partida de una inspiración filosófica positiva; pero es precisamente este carácter filosófico del cristianismo el que Bréhier niega: dentro del cristianismo no existe un pensamiento propio filosófico; la llamada filosofía cristiana no es sino una filosofía de origen extracristiano, que el magisterio eclesiástico canoniza o a la que da el visto bueno por su conformidad con el dogma; tal filosofía, como perteneciente a los dominios de la religión o determinada no por un criterio racional o científico, sino de magisterio, carece de interés para el filósofo como tal.
Brunschvicg se expresó en la misma sesión de manera aún más radical: se entiende que haya filosofía y cristianismo, sin que se tenga derecho a concluir que existe una filosofía cristiana. Si se es "filósofo", este sustantivo permanece inmutable ante el adjetivo, al igual que si se es cristiano antes que filósofo. Para Brunschvicg, el cristianismo era la negación radical de la inquietud propiamente filosófica, porque en él la posesión de la verdad precede a la investigación; el adjetivo "cristiana" niega el sustantivo "filosofía"; es imposible fundar sobre la razón lo que desborda la razón; nada de sentido propiamente racional queda en la filosofía de santo Tomás.
Según Maritain, era necesario distinguir entre lo que es en sí la filosofía como ciencia y el estado en que se halla. Como ciencia, se cuenta entre las ciencias naturales y por ello tiene un carácter racional que le hace estar fundada en la evidencia y la demostración, sin que pueda dar pruebas derivadas de la fe. Como ciencia, por tanto, ni es cristiana, ni pagana. Pero su estado es muy distinto si quien cultiva dicha ciencia es cristiano o no lo es. El cristiano recibiría luces internas para penetrar en ciertas verdades, de tal modo que sin ellas la razón se ofuscaría, y luces externas que le dan seguridad para liberarse de los errores. Esos favores que la inteligencia humana recibe en el cristiano son los que encumbraron la filosofía de los doctores cristianos medievales: la noción de creación, de Dios como Ser subsistente en sí mismo, de pecado como ofensa a Dios, ¿en qué obras griegas están explicadas como en la filosofía de los autores cristianos? Estos conceptos "...con ser capitales en filosofía, antes de quedar iluminadas con la luz de la revelación, sólo se entreveían entre penumbras..." Se produce, además, una segunda elevación de la razón en la filosofía cristiana, cuando se convierte en instrumento de colaboración de la ciencia sagrada. Ibero precisa que esta filosofía cristiana no se refiere a una escuela determinada y que, además, ha influido más de lo que se piensa en los filósofos anticristianos modernos. Termina el resumen de las ideas de Maritain haciendo una referencia a la experiencia religiosa y a los misterios insondables del corazón humano, en donde a la teología le compete una especial función orientadora y, por ser terreno de la realidad práctica, la filosofía debe ser necesariamente cristiana.
 Génesis
Génesis Éxodo
Éxodo Levítico
Levítico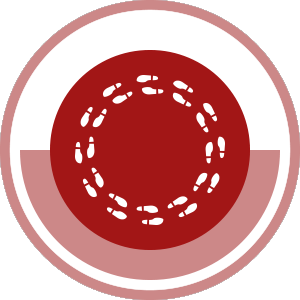 Números
Números Deuteronomio
Deuteronomio Josué
Josué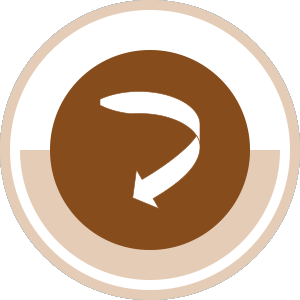 Jueces
Jueces Rut
Rut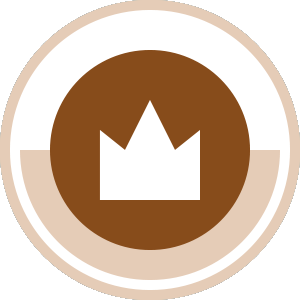 1 Samuel
1 Samuel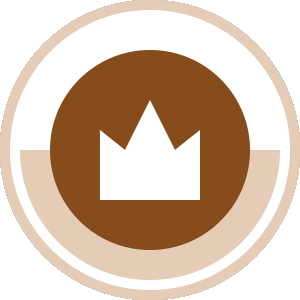 2 Samuel
2 Samuel 1 Reyes
1 Reyes 2 Reyes
2 Reyes 1 Crónicas
1 Crónicas 2 Crónicas
2 Crónicas Esdras
Esdras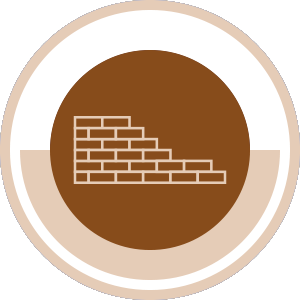 Nehemías
Nehemías Ester
Ester Job
Job Salmos
Salmos Proverbios
Proverbios Eclesiastés
Eclesiastés Cantar de los Cantares
Cantar de los Cantares Isaías
Isaías Jeremías
Jeremías Lamentaciones
Lamentaciones Ezequiel
Ezequiel Daniel
Daniel Oseas
Oseas Joel
Joel Amós
Amós Abdías
Abdías Jonás
Jonás Miqueas
Miqueas Nahúm
Nahúm Habacuc
Habacuc Sofonías
Sofonías Hageo
Hageo Zacarías
Zacarías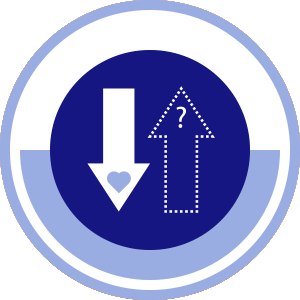 Malaquías
Malaquías Mateo
Mateo Marcos
Marcos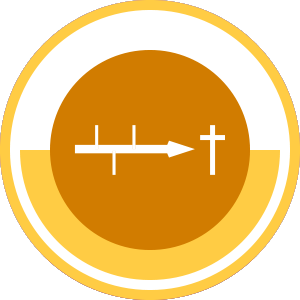 Lucas
Lucas Juan
Juan Hechos
Hechos Romanos
Romanos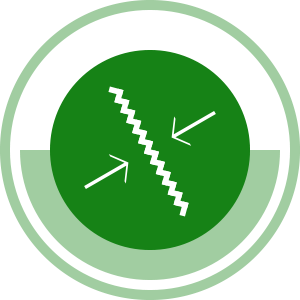 1 Corintios
1 Corintios 2 Corintios
2 Corintios Gálatas
Gálatas Efesios
Efesios Filipenses
Filipenses Colosenses
Colosenses 1 Tesalonicenses
1 Tesalonicenses 2 Tesalonicenses
2 Tesalonicenses 1 Timoteo
1 Timoteo 2 Timoteo
2 Timoteo Tito
Tito Filemón
Filemón Hebreos
Hebreos Santiago
Santiago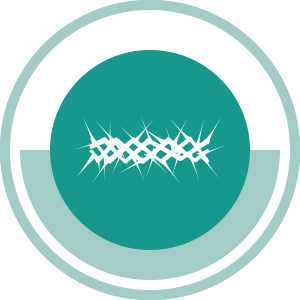 1 Pedro
1 Pedro 2 Pedro
2 Pedro 1 Juan
1 Juan 2 Juan
2 Juan 3 Juan
3 Juan Judas
Judas Apocalipsis
Apocalipsis